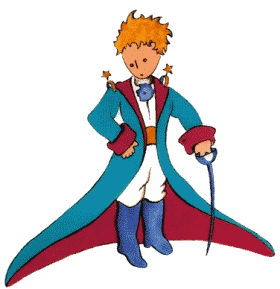A fin de cuentas había cumplido mi parte del trato. Había tenido dos cojones para labrarme un futuro. Buscar un trabajo, que era tan simple como continuar en el servicio militar reenganchándome y siguiendo en las oficinas. Buscarme un techo, que era el cuartel. Y presentar una carta de dimisión a mi familia. Señoras y señores, me había hecho un hombre.
Volví a mi casa con la cabeza bien alta y viví unos de los mejores años de mi vida. Nuevas amistades, nuevas parejas y muchas noches en vela bebiendo y bailando mientras me recorría media España. Durante ese tiempo no había nada imposible. Tenía mi trabajo de transportista con el que me pegaba el día entero en la carretera y encantado de la vida. Los fines de semana eran un no parar de bares y discotecas con unos amigos a los que en la vida voy a poder olvidar, aunque esa es otra historia.
Sólo me faltaba una espinita por sacarme y era la de escuchar a mi padre disculpándose por todas las barbaridades que dijo e hizo en su día. Para mi desgracia, lo único que encontré fue un «eso es mentira» y un «eso no lo he dicho yo nunca». Se ve que la virtud de la negación y el olvido era algo que me venía de familia.